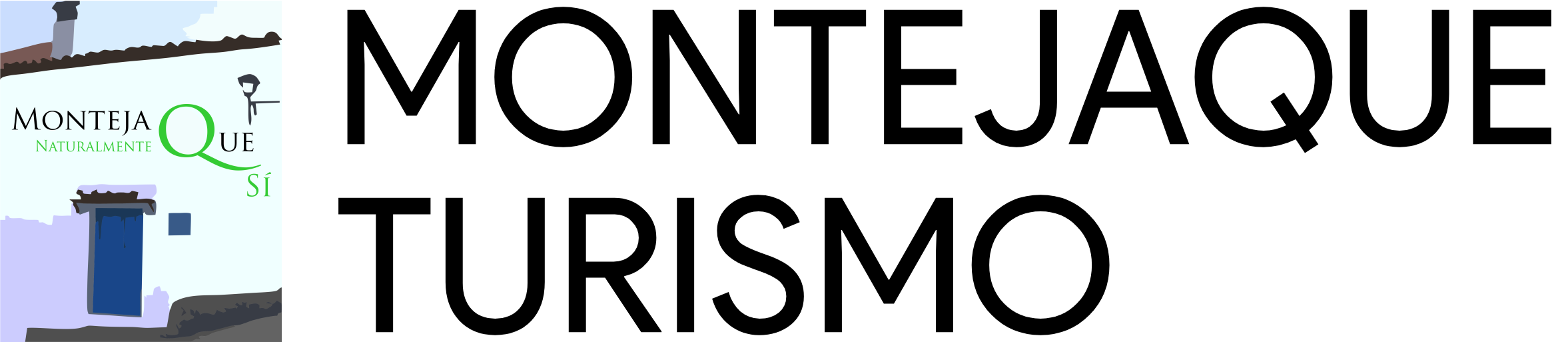A este lugar, recientemente restaurado, venían las mujeres de nuestro pueblo a lavar la ropa.
Protegida la cabeza con el rosquete de tela, se colocaba encima la panera con los utensilios necesarios para la faena: la ropa sucia, jabón de borra, el cubo de cinc y la «moñita» con el añil.
El jabón se fabricaba en la casa a base de aceite usado, mezclado con agua y sosa cáustica.
Como hoy en día, la ropa de color tenía un tratamiento distinto de la ropa blanca. Para dar a esta última una blancura deslumbrante, antiguamente se utilizaba ceniza colada, haciendo las veces de la lejía.
Una vez enjabonada, frotada, aclarada y escurrida, la ropa se tendía encima de la hierba o de los muros de piedra de las cercanías. La humedad, el aire y los rayos del sol daban a la ropa la blancura y fragancia que muchos recuerdan con añoranza.
Por aquí pasaban todas las prendas de la casa, tanto las de algodón o lana como aquellas otras más finas de muselina, crespón o seda. El hecho de sacar a la luz pública lo que se tenía dentro de la casa daba lugar a habladurías. También a gestos de solidaridad y compañerismo al prestarse los utensilios, ayudarse en el estruje de las prendas pesadas, o echarse una mano para llevar la carga.
Eran tiempos complicados, tiempos de necesidad y esfuerzo, en los que lavar la ropa era una de las muchas sacrificadas labores que tenían que realizar las montejaqueñas y en los que los lavaderos eran esos lugares en los que charlar de los problemas del día a día y, también, en los que compartir alegrías, confidencias, etc.